Ciencia
¿Quién ganó el Premio Nobel de Física 2025 y por qué?
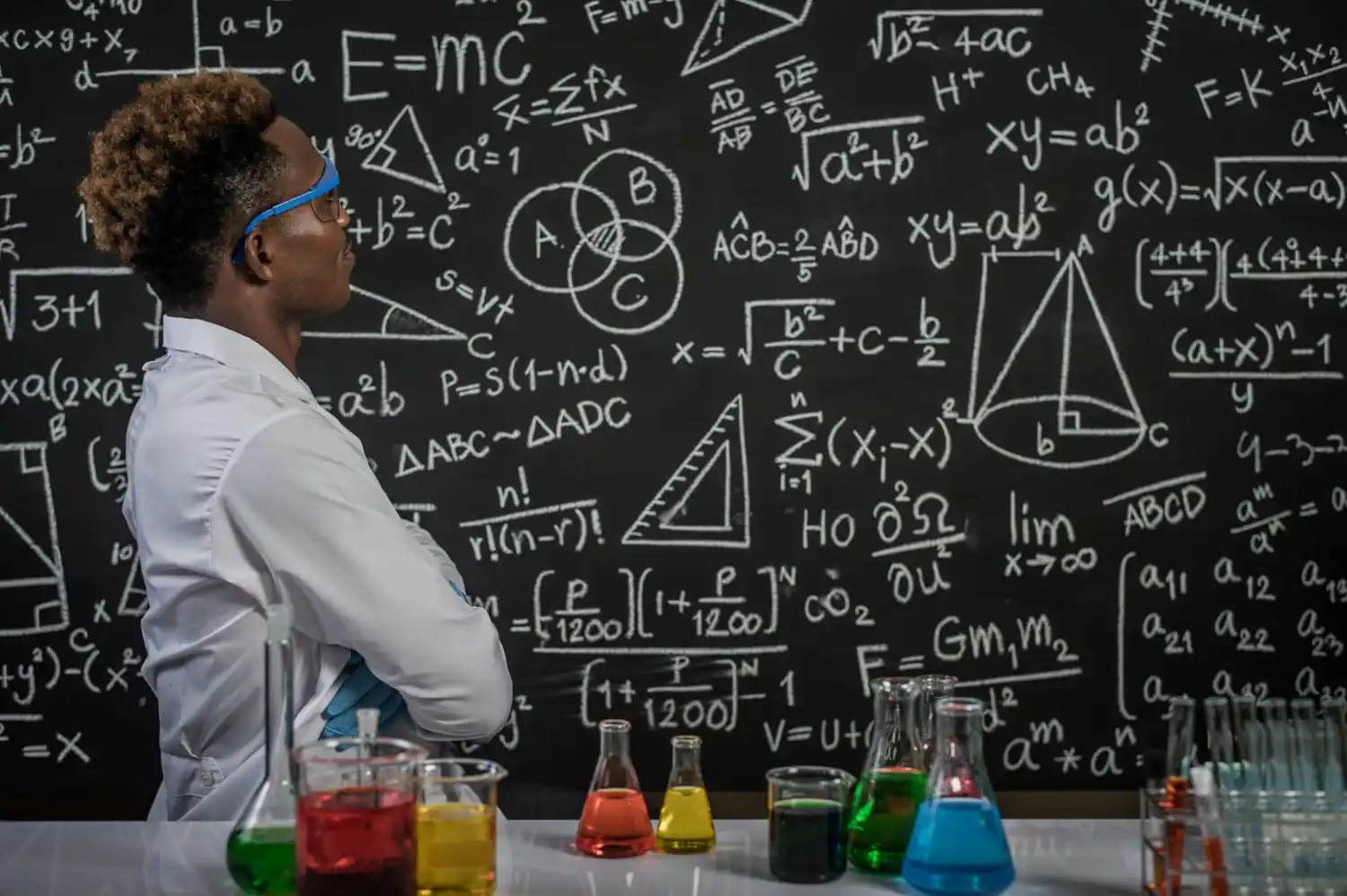
Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física 2025, por túnel cuántico y energía cuantizada en circuitos; base de tecnología cuántica.
John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis son los ganadores del Premio Nobel de Física 2025. La Real Academia Sueca de Ciencias les distingue “por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”. El anuncio se realizó el 7 de octubre en Estocolmo y el galardón, dotado con 11 millones de coronas suecas, se reparte a partes iguales entre los tres investigadores.
El motivo es tan concreto como de largo alcance: estos físicos demostraron a mediados de los años ochenta que un circuito superconductor —fabricado con una unión Josephson y operado a temperaturas de milikelvin— puede comportarse como un objeto cuántico “de verdad”. En su laboratorio midieron dos fenómenos clave: el escape por túnel de un estado macroscópico a través de una barrera de potencial y la existencia de niveles de energía discretos en ese mismo circuito, excitables y detectables con microondas. En términos prácticos, convirtieron una idea abstracta en una plataforma experimental que hoy sostiene buena parte de la tecnología cuántica: desde los qubits superconductores hasta sensores y metrología de altísima sensibilidad.
Lo que se ha premiado: cuántica tangible en un circuito superconductor
El efecto túnel es un fenómeno puramente cuántico: una partícula puede atravesar una barrera que, según la física clásica, le resultaría infranqueable. Esa rareza, habitual en el mundo subatómico, parecía diluirse a medida que crece el tamaño de un sistema. Clarke, Devoret y Martinis cambiaron el marco. Diseñaron un circuito superconductor en el que el “estado” colectivo de los pares de Cooper, representado por la fase a través de la unión Josephson, se comporta como una partícula efectiva atrapada en un pozo de potencial. Ese estado, al ser sometido a condiciones de corriente y microondas adecuadas, escapa por túnel hacia un régimen con voltaje medible. Y, antes de escapar, solo absorbe o emite energía en paquetes discretos. Sin metáforas: las gráficas, el espectro y la estadística de escapes mostraban que un sistema compuesto por muchísimas partículas podía mantener y exhibir propiedades cuánticas, siempre que se le construya y se le mida con disciplina extrema.
Ese matiz —macroscópico— no es una licencia literaria. En física, “macroscópico” significa integrado por muchísimos grados de libertad. El mérito de los laureados fue proteger a ese sistema de su entorno (ruido térmico, electromagnético, vibraciones) hasta lograr que sus propiedades cuánticas se manifestaran con nitidez. Blindajes, materiales de altísima pureza, criogenia hasta milikelvin, electrónica de lectura de bajo ruido, resonadores a microondas… Todo ello permitió dar un paso que el comité resalta: la cuántica como ingeniería. A partir de ahí, la comunidad internacional pudo replicar y extender esos resultados y, con el tiempo, convertirlos en arquitecturas de cúbits.
Cómo se demostró: del pozo de potencial a las microondas
Para visualizarlo, sirve una imagen que usan los propios investigadores. El circuito crea una superficie de energía con valles y colinas. El estado macroscópico se queda en un valle, retenido por una colina cuya altura depende de la corriente de sesgo. A temperaturas suficientemente bajas, no hay energía térmica que lo saque de ahí… salvo que la mecánica cuántica entre en juego. Entonces, atraviesa la barrera por túnel y cae en un régimen dinámico con tensión. Ese salto deja una señal medible que se recoge en la instrumentación, con una tasa de escapes que no encaja con el panorama clásico. A su vez, cuando se ilumina el sistema con microondas, responde a frecuencias muy concretas, como si se tratara de un “átomo artificial” con niveles bien definidos. El conjunto de datos —estadísticas de escape, espectros, dependencia con temperatura y corriente— ajusta con la teoría cuántica del pozo de potencial y no con una descripción puramente clásica.
Este paquete experimental, difundido en 1984–1985 y depurado en campañas posteriores, amarró dos pilares para la electrónica cuántica moderna. Primero, el control espectroscópico con microondas de niveles de energía en circuitos superconductores. Segundo, la observación de procesos de escape por túnel de un estado colectivo que involucra incontables electrones. No fue un fogonazo aislado: a la estela de esos trabajos florecieron equipos en Estados Unidos, Europa y Asia que convirtieron la intuición en plataformas funcionales.
Quién es quién: tres trayectorias que convergen
John Clarke (Cambridge, 1942) es referente mundial en SQUID (interferómetros superconductores) y magnetometría extrema. Su laboratorio en Berkeley ha sido durante décadas una fábrica de ideas y dispositivos para detectar señales debilísimas: desde biomagnetismo hasta geofísica o astrofísica. En los años ochenta, aquel entorno, con una cultura experimental muy depurada, fue el caldo de cultivo de los experimentos fundacionales que hoy reciben el Nobel.
Michel H. Devoret (París, 1953) ha sido pieza esencial en el desarrollo de la electrónica cuántica y la circuit QED —el campo que estudia el acoplamiento de “átomos artificiales” con resonadores de microondas—. Su trabajo ha iluminado cómo diseñar, manipular y proteger estados cuánticos en circuitos reales. Con una escuela robusta desde Yale, ha impulsado nociones que hoy son estándar: lecturas casi no destructivas, puntos dulces (“sweet spots”) para mitigar ruido 1/f, y esquemas de corrección de errores compatibles con hardware superconductor.
John M. Martinis (Estados Unidos, 1958) ha sido protagonista del salto del laboratorio a la industria. Lideró durante años esfuerzos para escalar cúbits superconductores hasta procesadores capaces de ejecutar algoritmos en criostatos comerciales. Su nombre se asocia a algunos de los hitos más mediáticos de la computación cuántica de la última década, pero su trayectoria nació precisamente allí: en los experimentos de túnel cuántico macroscópico y cuantización de energía en un circuito, cuando era doctorando en Berkeley.
Tres perfiles distintos, complementarios, tejidos por una misma ambición: que la cuántica funcione en sistemas diseñados por humanos, no solo en átomos o fotones en el vacío.
De la prueba de principio al qubit: la herencia directa
La fotografía de 1985 no se quedó colgada en la pared. Se convirtió en hardware. A finales de los noventa y durante los dos mil, ingenieros y físicos tradujeron esos conceptos —niveles discretos en un circuito, acoplo a resonadores, lectura por microondas— en arquitecturas de cúbits. Nacieron las familias de cúbits de carga, fase y flujo, de las que deriva el transmon, el diseño más extendido hoy. Cada una explota una variable cuántica protegida por el superconductor y es sensible, en mayor o menor grado, a distintos tipos de ruido. El vocabulario del campo —coherencia, tiempos T1 y T2, acoplos dispersivos, lecturas homodinas, puertas controladas— es hijo natural de aquella demostración: un circuito superconductor puede ser un sistema cuántico manipulable.
A partir de ahí, la circuit QED articuló un ecosistema completo. Los cúbits se acoplan a cavidades de microondas para leerlos sin destruirlos, se interconectan mediante buses resonantes, se encapsulan en chips pensando en pérdidas y modos parásitos, se calibran con pulsos de nanosegundos. La ingeniería afinó geometrías, materiales y técnicas de fabricación —desde sustratos de zafiro o silicio ultraalto Q hasta láminas de aluminio depositadas con recetas casi artesanas— para prolongar la coherencia y reducir errores correlacionados. Todo ese itinerario se entiende mejor si se vuelve al origen: sin la prueba experimental de que existen niveles de energía en un circuito y de que su estado puede escapar por túnel de manera controlada, el puente hacia la computación cuántica con superconductores no habría tenido cimientos.
Implicaciones tecnológicas: computación, sensores y comunicaciones
El premio llega cuando el hardware cuántico es un esfuerzo global con miles de investigadores y empresas compitiendo en distintas plataformas (superconductores, iones atrapados, fotónica, defectos en diamante). En el mundo superconductor, ese linaje se traduce hoy en procesadores con decenas y centenares de cúbits operando con corrección de errores embrionaria y protocolos de mitigación. El objetivo es claro: ampliar la escala sin sacrificar fidelidades, contener errores entrelazados y lograr ventaja práctica en tareas útiles, más allá de demostraciones puntuales.
Más allá de los cúbits, la investigación de Clarke y colegas nutre una segunda gran familia: la de los sensores cuánticos. Los SQUID y sus derivados permiten medir campos magnéticos ínfimos, leer señales biomagnéticas de actividad cerebral y cardíaca, estudiar corrientes en materiales exóticos o rastrear señales astrofísicas con una sensibilidad imposible con dispositivos clásicos. La idea de “niveles discretos en un circuito” ha inspirado detectores de microondas de un solo fotón, amplificadores paramétricos de ruido casi cuántico y técnicas de metrología que se acercan a límites fundamentales. El resultado es un abanico de tecnologías que ya están instaladas en laboratorios de física, en hospitales y en observatorios.
Hay, además, una tercera derivada: la interfaz entre microondas y fotones ópticos para comunicaciones cuánticas. Muchas propuestas de redes cuánticas requieren convertir estados cuánticos de microondas (propios de los circuitos superconductores) en ópticos (propios de fibras de larga distancia). En ese terreno, los resonadores superconductores, las no linealidades Josephson y los moduladores ultrabajos en ruido son piezas de un puzle que, de nuevo, bebe del bagaje experimental reconocido este año.
Fechas, cifras y protocolo: todo lo oficial, sin aderezos
El calendario se mantiene fiel a la tradición. La anunciación del Nobel de Física se hace a comienzos de octubre —en esta edición, el martes 7— y la ceremonia de entrega se celebra el 10 de diciembre en Estocolmo, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. La dotación asciende a 11 millones de coronas suecas, cantidad que los tres laureados comparten. La institución que otorga el premio es la Real Academia Sueca de Ciencias, y la Fundación Nobel tutela el proceso y la dotación económica. A partir de hoy, los nombres de Clarke, Devoret y Martinis se incorporan a una lista históricamente plural, con distinciones que han ido desde la mecánica cuántica primigenia a la astronomía de ondas gravitacionales, pasando por el bosón de Higgs o los láseres de femtosegundo.
Un giro de escala: la palabra “macroscópico” importa
El factor diferencial de este Nobel está en el adjetivo “macroscópico”. No porque los chips sean gigantes, sino porque están formados por muchísimas partículas y, aun así, mantienen un comportamiento cuántico coherente durante tiempos medibles. Lograrlo exige fabricación meticulosa, limpieza de superficies, geometrías que eviten pérdidas y arquitecturas que minimicen la disipación y el acoplamiento indeseado con el entorno. Toda esa cuidadosa ingeniería —el esfuerzo casi artesanal de cada línea de transmisión, cada conector, cada blindaje— es lo que permite ver el túnel cuántico y medir niveles discretos en una escala en la que el instinto clásico nos diría que no deberían aparecer.
Ese mismo reto explica, también, la dificultad de llevar la computación cuántica a territorios de utilidad general. El ruido acecha. Las fluctuaciones de baja frecuencia, los modos perdidos, la absorción en interfaces, la radiación de dos fotones en elementos Josephson… el catálogo de amenazas es amplio. Se ha avanzado con diseños como el transmon, con codificación redundante (códigos de superficie, por ejemplo) y con estrategias de aislamiento criogénico cada vez más sofisticadas. Pero la regla sigue vigente: sin la base experimental premiada, todo eso asomaría más a la filosofía que a la realidad.
Qué aportó cada uno: especialidades que se complementan
El hilo conductor está claro, pero conviene señalar matices. Clarke ha sido el arquitecto de instrumentación que expande la frontera de lo medible. Sus contribuciones en SQUID y magnetometría abrieron puertas a aplicaciones biomédicas y científicas que hoy se consideran rutinarias. Devoret ha contribuido a formalizar y refinar la dinámica de circuitos cuánticos, apostando por diseños que resistan el ruido y permitan leer y controlar estados cuánticos sin destruirlos. Martinis se ha centrado en escalar: en multiplicar cúbits, encadenar operaciones, gestionar errores y poner en marcha procesadores que, con sus limitaciones, ya ejecutan protocolos útiles para probar algoritmica, simulación o optimización.
En conjunto, su legado se resume en una frase que ya funciona como estándar en los laboratorios: “la cuántica cabe en un chip”. Para conseguirlo, hubo que ganar tiempo a la decoherencia, cerrar la puerta al ruido y abrir otra a la manipulación precisa con microondas. Nada de eso era obvio, y por eso el reconocimiento llega con el peso de cuatro décadas de validación, iteraciones y mejoras.
Ciencia e industria: del criostato al mercado, con pies de plomo
El ecosistema surgido de estos descubrimientos ha puesto en órbita una industria cuántica que combina laboratorios de universidades, centros públicos y empresas tecnológicas. Hay criostatos comerciales que facilitan el acceso a temperaturas por debajo de 20 milikelvin; hay electrónica programable para enviar pulsos con precisión de nanosegundos; hay instrumentación capaz de leer señales de microondas con ruido casi cuántico. Casi todo ese catálogo tiene su origen en el mismo lenguaje inaugurado por los laureados: niveles discretos, transiciones controladas, túnel observable.
El paisaje, aun así, no es triunfalista. La escalabilidad sigue siendo el cuello de botella. Para que los procesadores cuánticos con superconductores resuelvan problemas de impacto, hay que integrar miles —más adelante, millones— de cúbits corregidos por error. Eso implica arquitecturas modulares, interconexiones entre criostatos y protocolos de multiplexado que eviten convertir cada cúbit en un forestal de cables coaxiales. El premio no resuelve eso —no es su función—, pero sí valida la base que permite seguir intentándolo con argumentos.
Cronología esencial y contexto de la edición 2025
La edición 2025 del Nobel de Física vuelve a mirar a la cuántica desde su vertiente más experimental. El anuncio en Estocolmo fijó un mensaje claro: lo cuántico también es ingeniería. El acto de entrega del 10 de diciembre reforzará esa lectura con los rituales de cada año. En paralelo, la conversación pública se desplaza —de nuevo— hacia los usos: computación cuántica, sensores y comunicaciones. En España, el interés es doble. Nuestro país ha tejido en la última década una comunidad activa en superconductividad, resonadores y metrología de microondas, con grupos que colaboran en redes europeas y proyectos internacionales, y con una mirada puesta en oportunidades de transferencia a industria y sanidad.
Por temporalidad, ocurre algo revelador: cuatro décadas separan los experimentos seminales y la consagración en Estocolmo. La ciencia que llega a un Nobel suele haber pasado por el tamiz del tiempo: replicaciones, mejoras, debates, aplicaciones. Aquí el recorrido ha sido ejemplar. Desde la estadística de escapes por túnel hasta la espectroscopia de niveles discretos, y de ahí al qubit y al amplificador paramétrico. Un trayecto sin atajos.
Preguntas de fondo (sin dramatismos) y próximos pasos
La pregunta técnica de largo recorrido es conocida: hasta qué tamaño y bajo qué condiciones puede un sistema macroscópico exhibir comportamiento cuántico útil. La experiencia dice que depende del diseño, del entorno y de la lectura. Para circuitos superconductores, hoy sabemos construir dispositivos con coherencias de varios centenares de microsegundos y fidelidades que permiten corrección de errores a pequeña escala. Falta consolidar diseños más tolerantes a defectos de fabricación, generalizar materiales con pérdidas todavía menores en interfaces y automatizar calibraciones con IA que reduzcan tiempos y errores humanos en criogenia.
También queda camino en interconexión: llevar estados cuánticos más allá del chip por enlaces fiables, ya sea por microondas en guía de onda, por fotónica integrada o por conversión microondas–óptica. Y otro tanto en estándares de metrología cuántica, un terreno donde la herencia de Clarke —el mundo de SQUID y magnetómetros— seguirá siendo recurso imprescindible.
La cuántica que se toca
El fallo de este año fija un origen y señala un destino. Origen: un circuito que, con las condiciones correctas, actúa como un sistema cuántico manipulable; destino: tecnologías que ya miden, calculan y comunican en regímenes que parecían inalcanzables con electrónica clásica.
En el centro, tres nombres propios —Clarke, Devoret y Martinis— y un mensaje sobrio: la física no solo explica la naturaleza; cuando se la empuja, la convierte en herramientas. Este Premio Nobel de Física 2025 premia exactamente eso: haber sacado la mecánica cuántica del átomo para llevarla al chip, con pruebas claras y un legado que hoy perfila procesadores, sensores y redes que ya están en construcción.
🔎 Contenido Verificado ✔️
Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, ABC, RTVE, elDiario.es.


 Cultura y sociedad
Cultura y sociedadHuelga general 15 octubre 2025: todo lo que debes saber

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Pepe Soho? Quien era y cual es su legado

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedadDana en México, más de 20 muertos en Poza Rica: ¿qué pasó?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿Cómo está David Galván tras la cogida en Las Ventas?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Moncho Neira, el chef del Botafumeiro?

 Economía
Economía¿Por qué partir del 2026 te quitarán 95 euros de tu nomina?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿Cuánto cuesta el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿De qué ha muerto el periodista Joaquín Amérigo Segura?




















