Salud
Qué ha frenado el daño mental tras la DANA en València 2024
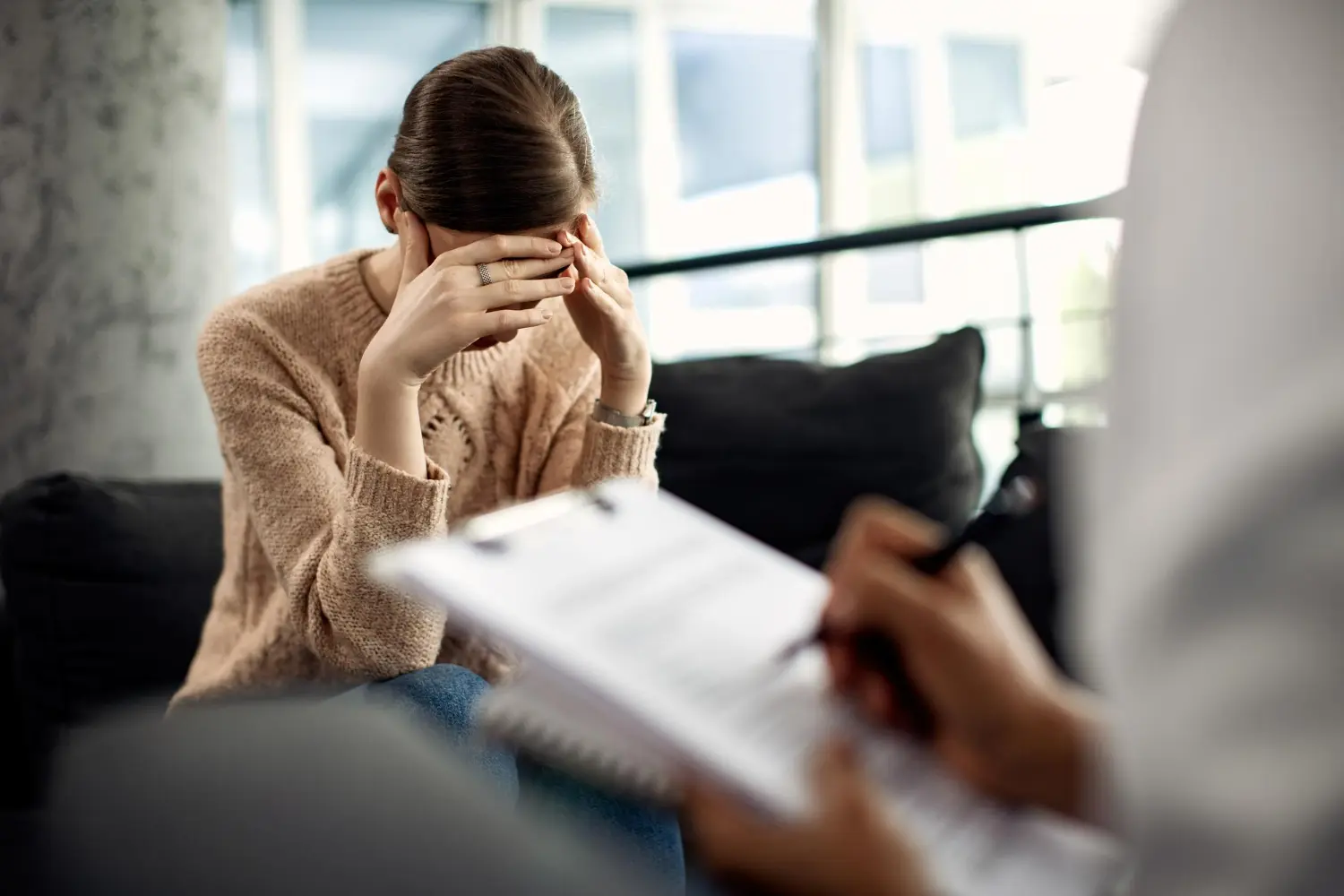
Un año tras la DANA en València, el impacto en salud mental es menor de lo temido; sigue la vigilancia clínica y cautela ante nuevas lluvias.
Casi un año después de la riada del 29 de octubre de 2024 en el área metropolitana de València, el balance en salud mental es mejor de lo esperado por los equipos clínicos que se prepararon para un impacto duradero. Los servicios públicos han atendido alrededor de 2.000 personas en este tiempo y menos del 10 % ha evolucionado a cuadros graves. La prudencia, aun así, no se relaja: las próximas semanas —marcadas por el primer aniversario y por nuevas alertas de precipitaciones— pueden reactivar recuerdos y ansiedad en parte de la población afectada, según subrayan los especialistas.
El jefe de Psiquiatría del Hospital La Fe, Alberto Domínguez, resume una idea que se repite en consultas, centros de salud y reuniones de coordinación: la recuperación psicológica avanza, pero más despacio que la material en determinados casos. Las fechas señaladas y la meteorología adversa —esas notificaciones que encienden el teléfono con el icono de lluvia intensa— funcionan como un disparador emocional en quienes vivieron situaciones de peligro, pérdidas o evacuaciones. La resiliencia social, la intervención temprana y la solidaridad masiva del vecindario han amortiguado el golpe, sin convertirlo en un episodio menor. Lo que viene es seguimiento y paciencia informada.
Un retrato a un año de la riada
La fotografía clínica que deja la DANA permite trazar varios planos. En el primero, el de la atención sanitaria directa, figuran las personas que solicitaron ayuda por insomnio, ansiedad, irritabilidad, miedo persistente a que la riada se repitiera o síntomas depresivos como apatía y fatiga que se enquistaron en el día a día. En una franja más estrecha aparecen los casos con reviviscencias, pesadillas, hipervigilancia, evitación de lugares o actividades asociadas al agua y embotamiento afectivo, los signos típicos que pueden apuntar a un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) cuando persisten y deterioran la vida cotidiana.
El segundo plano es poblacional y ayuda a leer el contexto. A diferencia de escenarios documentados en inundaciones de otros países —con prevalencias del 20 % al 40 % de síntomas postraumáticos medidos por cuestionarios—, en la DANA valenciana los equipos clínicos describen una incidencia sensiblemente menor. Las cifras que manejan los responsables sitúan la fracción de afectados con TEPT clínico en el entorno del 2 %–3 % de la población más expuesta, muy por debajo de los primeros temores. A esos casos hay que sumar un grupo estable de personas que ya estaban en tratamiento de salud mental antes de la riada —aproximadamente un 4 %— y que registraron descompensaciones en los meses posteriores.
La epidemiología, sin embargo, no lo cuenta todo. Importa el perfil de quienes más han sufrido. El tramo de 25 a 65 años concentra la mayoría de atenciones, con un pico entre 40 y 50: la edad que sostiene a familias y negocios, la que acomete papeleos de seguros, reformas, logística y rutinas que se desbarataron de un día para otro. Entre los hombres, los equipos clínicos observan peor pronóstico en el perfil del “proveedor” —camioneros, autónomos, jefes de familia acostumbrados a resolver— que de pronto se vieron desbordados, algunos con bajas laborales que se prolongaron. En mujeres, la relación de dos por cada hombre en consultas se estrecha cuando se mira solo a los cuadros graves: ellas piden ayuda antes, ellos tardan más y llegan más tarde a la puerta del centro de salud o a la unidad de salud mental. Entre los menores, alrededor del 10 %–12 % ha requerido atención, sobre todo adolescentes con ansiedad persistente y niños con miedo a separarse de sus cuidadores. La evolución media, en su caso, es favorable cuando el entorno familiar y escolar recupera rutinas y previsibilidad.
Síntomas persistentes, disparadores y el papel de la memoria
Quienes siguen en tratamiento comparten patrones reconocibles. La memoria traumática no se activa solo con imágenes: olores a humedad en un garaje que se inundó, el ruido de un portón metálico bajando a destiempo, una alerta en el móvil que recuerda aquella tarde de cortes en carretera. No es una cuestión de voluntad. El cuerpo anticipa el riesgo; el sistema nervioso responde como si volviera a estar sucediendo. La recomendación clínica que se ha aplicado en consultas es concreta: psicoeducación sobre el estrés, técnicas de regulación fisiológica sencillas, exposición gradual y pautada a los estímulos evitados, terapia cognitivo-conductual cuando procede y apoyo psicosocial sostenido para reorganizar vida doméstica y trabajo.
El primer aniversario añade un componente conocido por la literatura: lo que muchos servicios llaman la “ventana de aniversario”, un periodo en el que los síntomas pueden repuntar aunque hubieran remitido. No lo hace todo el mundo ni con la misma intensidad, pero el patrón se repite con cierta terquedad. En la DANA de València, los clínicos piden prudencia —palabra que se escucha mucho estos días— durante seis meses a partir de la efeméride, especialmente entre quienes perdieron a familiares, vieron peligrar su vida o encajaron daños severos en casa y negocio. La alerta por lluvias puede funcionar como reactivador incluso en quienes no habían solicitado ayuda antes.
Tres razones que explican un impacto menor de lo previsto
El primer factor es comunitario y quedó grabado en la retina: la caravana de voluntarios con fregonas y palas que entró en las casas anegadas mientras aún olía a barro. Esa solidaridad espontánea —vecinos que no se conocían limpiando a cuatro manos, comerciantes repartiendo agua y comida, fallas y asociaciones que improvisaron cuadrillas— no es un mero detalle costumbrista. En salud pública se habla de capital social: pertenencia, apoyo inmediato, compañía en el duelo material. En términos psicológicos, reduce la indefensión y refuerza la percepción de control. Quien no pasó la noche solo entre cajas y fotos mojadas durmió mejor la siguiente.
El segundo factor es clínico y temporal: la rapidez de los equipos. La noche del desastre, los servicios de psiquiatría de los hospitales del área metropolitana —La Fe, Doctor Peset, Arnau de Vilanova, el General de València, el Clínico, Sagunt, Alzira— ya reorganizaban turnos para montar dispositivos de apoyo. El viernes de esa misma semana se estaban coordinando equipos de psiquiatras y psicólogos, con presencia sobre el terreno en Catarroja y otros puntos de alta afectación. Hubo apoyo grupal e intervenciones individuales desde el principio. Esa entrada precoz marcó diferencias: tratar estrés agudo antes de que cristalice en TEPT reduce la probabilidad de cronicidad. No es una promesa lineal, pero sí una tendencia sólida.
El tercer factor es narrativo, más delicado y no exento de matices. A determinados damnificados les resultó protector —paradójicamente— poder atribuir responsabilidades a decisiones previas o actuaciones públicas que consideran equivocadas. Poner orden a la rabia genera para algunos una manera de comprender lo que ocurrió, una lógica que evita el sinsentido absoluto. No se trata de señalar culpables a la ligera ni de negar la polarización que vino después del 29 de octubre; se trata de un mecanismo que han observado los clínicos en consulta: dar sentido al daño amortigua, en determinados perfiles, el golpe psíquico.
Cómo se trabajó: de la calle a la consulta
Las primeras 72 horas fueron un despliegue en varios niveles. Equipos mixtos de psiquiatría y psicología trabajaron a pie de calle, con puntos de atención junto a centros de salud y en calles embarradas donde se limpió casi sin dormir. Se realizaron cribados rápidos de síntomas de estrés y ansiedad, con derivaciones a unidades de salud mental y seguimiento telefónico en los días posteriores. Allí donde se detectó riesgo elevado —por historia previa, pérdidas graves o exposición extrema— se priorizó la evaluación clínica y, cuando era necesario, el tratamiento farmacológico ajustado a guías.
Una vez estabilizada la emergencia, la asistencia se reorganizó. Los departamentos más golpeados reforzaron plantillas, abrieron circuitos específicos y adaptaron agendas para tratar el pico sin colapsar el resto de la red. Hubo atención en escuelas para detección temprana entre adolescentes y acompañamiento a familias con dudas comunes: cómo hablar de la riada, cómo manejar el miedo a la lluvia, qué señales merecen consulta. La clave —según describen los profesionales— fue no dejar vacíos entre el primer apoyo y la terapia cuando esta era necesaria, evitando que los casos moderados se convirtieran en graves por espera o por desconexión del circuito asistencial.
El trabajo administrativo menos visible —bajas laborales, tramitar ayudas, peritajes, seguros— formó parte del abordaje psicosocial. No porque los sanitarios gestionen papeles, sino porque entender el laberinto burocrático reduce ansiedad. En demasiadas catástrofes, el estrés postraumático convive con un estrés postadministrativo que desborda a familias ya agotadas. Aquí, la presencia de trabajo social junto a psicología y psiquiatría fue clave para acompasar tiempos clínicos y trámites, dos relojes que rara vez avanzan al mismo ritmo.
Lo que inquieta al entrar en el segundo año
Los servicios de salud mental detectan un descenso de la demanda con respecto a los meses más duros, señal positiva que no autoriza a bajar la guardia. Comienza una fase distinta: menos volumen de casos nuevos, más afinamiento en el seguimiento de quienes mantienen síntomas. El aniversario y las primeras DANAs del otoño podrían mover el tablero. Una lluvia intensa bastará para que las sensaciones de peligro reaparezcan en parte de los afectados, incluso cuando su vida esté recompuesta. La prevención secundaria —anticipar, informar, facilitar el acceso a consulta— es el gran objetivo inmediato.
En la población general, lo esperable es un rango amplio de reacciones normales: nerviosismo en días de alerta, sueño más ligero, hipervigilancia con el parte meteorológico, necesidad de comprobar garajes, bombas de achique, desagües. En quienes han sufrido pérdidas graves o duelos, la intensidad suele ser mayor y el tránsito más lento. Los clínicos insisten en distinguir entre síntoma y trastorno: sentir nervios y recuerdos intrusivos durante días puntuales no convierte a nadie en paciente; lo preocupante es que esas señales se instalen y limiten la vida. Cuando ocurre, consultar al centro de salud y seguir derivación a la unidad de salud mental sigue siendo la pauta más segura y efectiva.
Otro reto del segundo año tiene que ver con el trabajo. Parte de los casos en hombres “proveedores” se ha logrado reconducir a ritmos profesionales asumibles, pero no todos toleran el regreso inmediato a turnos completos, exigencias físicas o responsabilidades de antes. Los servicios han trabajado con empresas y mutuas para pactar incorporaciones graduales. En el terreno doméstico, la carga mental —reparaciones que se alargan, reformas por terminar— sigue operando como estresor de fondo en muchos hogares, especialmente donde los recursos económicos llegaron tarde o de forma insuficiente.
La conversación pública no es un asunto menor. Tras el 29 de octubre, la crispación política se añadió a la lista de factores que condicionan el clima emocional. Según la lectura de algunos clínicos, poner nombre a las responsabilidades —cada cual con su mapa ideológico— actuó en determinadas personas como un factor de protección al darles una narrativa con la que procesar lo ocurrido. No es un salvoconducto universal y puede ser tóxico si deriva en estigmas o odio; es, en cambio, un recordatorio de que cómo se cuenta una catástrofe influye en cómo se vive después.
Qué deberá vigilar el sistema y qué no conviene olvidar
Hay lecciones prácticas que ya se están incorporando a los protocolos. La primera: entrar pronto en el estrés agudo con apoyo y seguimiento reduce el riesgo de TEPT. La segunda: la coordinación entre atención primaria, salud mental y servicios sociales acorta tiempos muertos y evita derivas que agravan el malestar por simple espera. La tercera: cuidar el tejido vecinal —el mismo que se activó con fregonas y palas— es salud pública en estado puro. No sustituye a los recursos especializados, los hace más eficaces. En barrios con asociaciones activas, grupos de WhatsApp que se convirtieron en líneas de vida y redes de apoyo mutuo, el retorno a la normalidad emocional fue más rápido.
Otra enseñanza es comunicacional. Las alertas meteorológicas necesitan claridad y predictibilidad para no transformar la prevención en alarma crónica. Informar con antelación suficiente, explicar riesgos concretos y medidas prácticas, y evitar sobresaltos innecesarios en los avisos reduce ansiedad. En paralelo, conviene que las instituciones mantengan un lenguaje compartido: la coherencia entre mensajes de emergencias, sanidad y ayuntamientos evita que la población se sienta desorientada. La confianza —o su ausencia— se traduce en síntomas; no es una abstracción.
El ámbito escolar merece mención propia. La intervención temprana en institutos de la zona, con docentes formados para detectar señales y derivar sin estigmatizar, ha resultado clave para que adolescentes con ansiedad o pesadillas no quedaran al margen. Un año después, los centros educativos siguen siendo radares de lo que ocurre: ven ausencias intermitentes, identifican cambios de conducta y registran mejoras sostenidas cuando el entorno familiar logra estabilidad económica y residencial.
Finalmente, lo material y lo psíquico avanzan a distinta velocidad. Hay casas reparadas que aún huelen a humedad cuando llega el otoño; hay negocios abiertos que sobreviven “a tiras” y familias que viven con la maleta preparada en la entrada. Ese estado de alerta no es patológico por sí mismo, pero gasta energía y paciencia. El trabajo clínico consiste en desactivar la alarma donde no hace falta y concentrarla donde sí: planes domésticos de contingencia, rutinas que dan seguridad, información exacta que evita rumores, acceso a tratamiento cuando toca. Lo demás —lo que depende del cielo y del terreno— exige inversiones y gestión a la altura, porque la ansiedad colectiva también se reduce evitando que vuelva a pasar.
Una salida en marcha, sin olvidos ni atajos
València llega al primer aniversario de la DANA con una foto compleja pero más serena que la que dibujaron los peores pronósticos. Menos del 10 % de los atendidos ha evolucionado a cuadros graves, el TEPT clínico ronda el 2 %–3 % en los más expuestos y el volumen de consultas ha descendido sin desaparecer. Persisten casos que requieren terapia y seguimiento, hay cicatrices que se reactivarán con la lluvia y señas de identidad que recomponen la vida: clubes deportivos que volvieron a entrenar, fallas que reabrieron sus casales, comercios que levantaron la persiana con ayuda del barrio.
La historia principal no va de cifras que se apagan, sino de personas que retoman rutinas, equipos que sostienen y comunidades que aprendieron a responder. El agua se llevó cosas que no vuelven, pero dejó lecciones que ya están en marcha: apoyo temprano, redes que no se deshilachan y palabras claras cuando el cielo se carga. En esa mezcla de músculo público y energía vecinal se explica que el daño psicológico haya sido menor que el previsto. El próximo aviso de DANA pondrá a prueba esa arquitectura invisible. Si se mantiene, el miedo durará menos y el descanso volverá antes. Y esa, en un territorio que convive con el agua desde hace generaciones, es quizá la mejor noticia de todas.
🔎 Contenido Verificado ✔️
Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Agencia EFE, Generalitat Valenciana, OPS/OMS, BMC Public Health, PubMed, UK Government, Reuters, Cadena SER.


 Cultura y sociedad
Cultura y sociedadDe qué murió José Manuel Ochotorena ex portero del Valencia

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿Cuándo empieza La isla de las tentaciones 9 y quién estará?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedadDe qué murió Jorge Casado, joven promesa del Real Zaragoza

 Tecnología
Tecnología¿Cómo es RedSec, el battle royale gratis de Battlefield 6?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿De qué murió Oti Cabadas? Adiós a la camionera influencer

 Tecnología
Tecnología¿ARC Raiders gratis este finde? Horarios, acceso y detalles

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿Por qué murió la montañera Iranzu Ollo en Panticosa?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Anna Balletbò? Fallece la pionera del PSC




















