Cultura y sociedad
¿Cuántos ataques de EE UU en el Caribe van y por qué ahora?
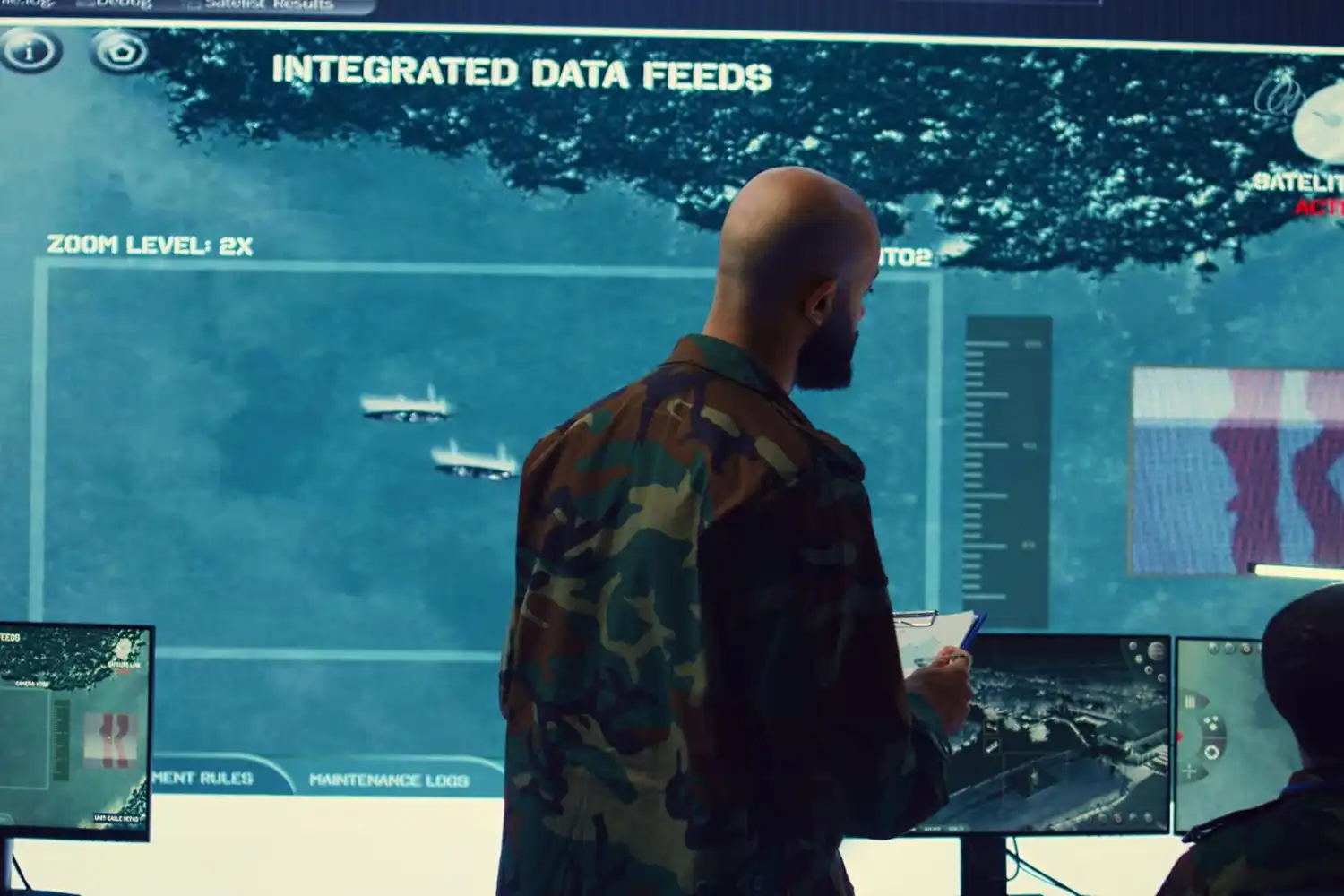
Nueve golpes en el Caribe y una campaña inédita: cifras, rutas, legalidad y tensiones de los ataques de EE UU contra narcolanchas en alta mar.
Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha ejecutado al menos nueve ataques letales en aguas del Caribe contra embarcaciones a las que acusa de transportar drogas. En total, diecisiete lanchas han sido destruidas entre el Caribe y el Pacífico, con al menos 66 fallecidos según balances oficiales y cronologías de prensa, la última actualización este miércoles 5 de noviembre. La cifra exacta evoluciona porque el Pentágono notifica por redes sociales y con escasos detalles, pero el recuento coincide en lo esencial: la campaña es sostenida, coordinada por el Comando Sur y sin precedentes recientes en la zona.
Lo que está ocurriendo, a ras de mar, es simple y brutal: misiles o munición guiada lanzados desde buques o aeronaves contra “narcolanchas” —lanchas rápidas, semisumergibles o incluso un pequeño “narcosubmarino”— que navegaban en rutas conocidas de envío de cocaína. En paralelo, el discurso político en Washington califica a los tripulantes como “narco-terroristas” y habla de “conflicto armado” contra carteles, una tesis que juristas y Naciones Unidas ven jurídicamente endeble. Dato frío hoy: nueve ataques en el Caribe; ocho en el Pacífico; 66 muertos; y un despliegue militar mayor que cualquier operación antidroga de EE UU en décadas.
Lo que dicen los números y lo que pueden decir
Nueve golpes en el Caribe. La cronología más completa, compilada por medios que han verificado cada anuncio del Departamento de Defensa, sitúa nueve ataques en el mar Caribe —desde el primero, el 2 de septiembre, con 11 muertos, hasta el del 1 de noviembre con tres fallecidos— y ocho en el Pacífico oriental, incluido el día más mortífero: cuatro embarcaciones atacadas el 27 de octubre con 14 muertos. Balance total a 5 de noviembre: diecisiete embarcaciones, 66 víctimas mortales.
El último ataque confirmado en el Caribe se produjo el sábado, con tres fallecidos, y el Pentágono lo encuadró de nuevo en la categoría de “organización terrorista designada” sin aportar más detalles. En paralelo, el 4 de noviembre se notificó otro en el Pacífico con dos muertos. La secuencia muestra picos de actividad y cambios de escenario en días sucesivos, una firma operativa muy similar a campañas de contrainsurgencia… pero aplicada a crimen organizado.
Cómo empezó y por qué se ha disparado
El primer ataque fue anunciado el 2 de septiembre: un video oficial muestra la explosión de una lancha que, según Washington, había partido de Venezuela. Once fallecidos. A partir de ahí, la dinámica se aceleró: 15 de septiembre (tres muertos), principios de octubre (un cuarto ataque con cuatro fallecidos), 14 de octubre (seis), 16 de octubre (impacto contra un semisumergible; dos muertos y dos supervivientes), 24 de octubre (seis muertos en un golpe nocturno en el Caribe). El giro llegó entre el 21 y 29 de octubre: los primeros ataques en el Pacífico cerca de Colombia, y el 27 de octubre, cuatro lanchas atacadas en cadena. Finalmente, 1 de noviembre, otra lancha destruida de nuevo en el Caribe. La fotografía de conjunto es nítida: carrusel caribeño en septiembre-octubre y salto al Pacífico a finales de mes.
Washington lo vende en términos de doctrina: “narco-terroristas”, “rutas de alto valor”, inteligencia previa y uso de fuerza letal cuando, asegura, hay “certeza” sobre la naturaleza del objetivo. Pero no ha mostrado pruebas públicas del cargamento ni la pertenencia de todos los fallecidos a grupos designados. Eso ha elevado el coste político: congresistas piden los dictámenes legales y la lista de organizaciones atacables; juristas cuestionan el encaje en derecho internacional.
Qué significa “narco” para el Pentágono (y qué pinta la ley aquí)
La tesis de la Casa Blanca —enmarcar a carteles y redes como “combatientes”— permite invocar poderes de tiempo de guerra. El problema: no hay conflicto armado reconocido en el Caribe o el Pacífico contra los carteles, no hay inminencia demostrada de ataque contra EE UU, y la jurisdicción sobre altamar está regida por normas estrictas: salvo sospechas fundadas y un proceso de visita y registro, hundir un barco civil es, potencialmente, ilegal. La ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha calificado las acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y ha pedido frenarlas.
¿Y en EE UU? La Administración sostiene que basta con el Artículo II de la Constitución y precedentes de la “guerra contra el terror” para operar sin autorización del Congreso —una lectura cada vez más contestada, incluso por voces conservadoras. El Congreso exige transparencia: los senadores quieren los dictámenes del Departamento de Justicia y la relación de grupos designados como “narco-terroristas”. La brecha entre el discurso político y el control parlamentario es, hoy, una parte clave del debate.
Dónde caen los misiles: rutas, geografía y un giro silencioso
Hasta octubre, Caribe fue el teatro principal: tramos entre Venezuela, Trinidad y Tobago y las Antillas, además del corredor hacia República Dominicana. Los ataques del 27 y 29 de octubre cambiaron el foco al Pacífico oriental frente a Colombia, México y Guatemala. ¿Casualidad? No lo parece. Informes recientes señalan que la ruta del Pacífico se ha consolidado para mover cocaína hacia Estados Unidos más que el corredor caribeño, por capacidad de carga, logística y ventanas de cobertura. El patrón de ataques refleja ese reacomodo: primero se golpea el enlace caribeño más visible; luego se traslada el esfuerzo a la autopista del Pacífico.
El despliegue acompaña: más de 10.000 militares, ocho buques ya en zona y un portaaviones de camino según reportes a finales de octubre. También F-35 en bases del Caribe y una fuerza conjunta nueva en el área de responsabilidad del Comando Sur. Ese volumen de medios no es habitual en misiones de interdicción; apunta a una campaña diseñada para persistir y disuadir.
Quiénes están en la diana: de Tren de Aragua al ELN
El Gobierno de EE UU ha señalado públicamente al Tren de Aragua, conglomerado criminal de origen venezolano, y a estructuras colombianas como el ELN. Vídeos de los ataques se han difundido desde cuentas oficiales; Venezuela cuestionó incluso la autenticidad del primero, y el Pentágono lo defendió como “real”. A día de hoy, no hay informes públicos que prueben que cada lancha hundida transportaba droga o que todos sus tripulantes pertenezcan a organizaciones designadas. Eso importa: sin pruebas abiertas, la narrativa queda en manos de la autoridad que aprieta el gatillo, y la duda jurídica se vuelve política.
Supervivientes y repatriaciones. Hubo al menos tres supervivientes en distintos incidentes; dos fueron repatriados a sus países sin cargos, y el tercero fue objeto de una búsqueda en alta mar coordinada con la Marina mexicana. Es un matiz relevante: si hay capturas, cabe proceso penal; si hay repatriación sin expediente, la lógica de “conflicto armado” pierde fuerza y gana peso la obligación de debido proceso propia de operaciones policiales.
¿Funciona? Efectos en el narcotráfico y riesgos a la vista
El rendimiento operativo —destruir embarcaciones, decomisar nada porque se hunde todo, eliminar tripulaciones— no equivale a reducción sostenida de oferta. La historia del narcotráfico en el hemisferio muestra que, cuando se cierra una ruta, los envíos se desvían; y cuando cae una célula, otra ocupa el hueco. En el corto plazo, los ataques encarecerán los viajes y forzarán a los operadores a usar semisumergibles más discretos o buques nodriza con entregas a satélite. En el medio plazo, lo razonable es esperar desplazamientos hacia zonas menos patrulladas. El propio giro al Pacífico ya lo sugiere.
Efecto político. Las reacciones han sido dispares. En Trinidad y Tobago, vecinos a algunas trayectorias, hay sectores que han aplaudido los golpes; en Colombia y Venezuela, los gobiernos han denunciado “asesinatos” e injerencia. La ONU pidió frenar la campaña y explicaciones sobre la base legal. En Washington, la oposición no es monolítica: críticas desde parte del Partido Demócrata y advertencias desde sectores republicanos que ven riesgo de escalada y vacío de autorización del Congreso. La pregunta que subyace: ¿está el Gobierno convertiendo crimen en guerra? El derecho internacional dice que no debería.
El dato que busca el lector: ¿cuántos ataques en el Caribe “hasta la fecha”?
A día miércoles 5 de noviembre de 2025, y con la última notificación caribeña del sábado 1, la mejor cifra consolidada es: nueve ataques en el Caribe desde el 2 de septiembre, y ocho en el Pacífico desde el 21 de octubre. Total: diecisiete embarcaciones destruidas y 66 muertos. El margen de duda existe —las notificaciones no detallan coordenadas, bando, evidencia de carga ni identidad de los fallecidos—, pero los recuentos de medios españoles y anglosajones coinciden en esa línea de base. Si el Pentágono aporta un cuadro oficial desglosado, lo contaremos con exactitud por fecha y área marítima. Mientras tanto, eso es lo verificable.
Claves que explican por qué ahora
1) Señalamiento político. La Casa Blanca ha recalificado a redes criminales como “narco-terroristas” para ampliar el paraguas legal. 2) Ventana táctica. Despliegue de buques, aviones y fuerzas especiales en el teatro caribeño ofrece capacidad sostenida de vigilancia y ataque. 3) Economía de rutas. El Pacífico gana peso en la logística de la cocaína; golpear en alta mar busca disuadir antes de que la carga toque costas o puertos. 4) Mensaje regional. La campaña testea los límites de reacción de Colombia, México, Venezuela y el CARICOM. 5) Política interna. La retórica de dureza contra el narco siempre ha puntuado en audiencia doméstica: las imágenes de lanchas explotando fijan relato aunque la eficacia estratégica sea discutible.
Una verdad incómoda: eficacia operativa, eficacia estratégica
En términos de operaciones, la campaña logra impactos medibles: embarcaciones destruidas, tripulaciones neutralizadas, esfuerzo logístico enemigo más caro y arriesgado. En términos estratégicos, las certezas son menores. No hay decomisos; no se abren causas; no se desarticulan cadenas financieras ni redes en tierra. Sin pruebas públicas, la legitimidad se resiente y la disuasión puede quedar en el plano de la espectacularidad. Riesgo añadido: errores de identificación en alta mar pueden matar a inocentes, romper puentes diplomáticos y alimentar a las propias redes criminales con narrativas antiimperialistas. La ONU lo ha dicho claro: frenen y expliquen.
Qué mirar desde España: seguridad, diplomacia y economía
Para España, país con intereses en el Caribe y con cooperación policial en Colombia, República Dominicana y Venezuela, la campaña plantea tres preguntas prácticas. Una, si el desvío de rutas aumenta presiones en Canarias o en puertos peninsulares a través de redes europeas. Dos, si la diplomacia europea —Bruselas y Madrid— puede moderar la escalada con presión multilateral para volver al marco policial-judicial, más lento, sí, pero legalmente robusto. Tres, si el debate global sobre drones y fuerza letal en altamar —con Yemen, Somalia y ahora el Caribe/Pacífico de fondo— necesita nuevas reglas. La respuesta inmediata, por sensatez y derecho, pasa por transparencia de objetivos, mecanismos de rendición de cuentas y cooperación con países ribereños.
Datos firmes y exigencia de luz
Lo verificable, hoy, es esto: nueve ataques de EE UU en el Caribe, ocho en el Pacífico, diecisiete embarcaciones y al menos 66 muertos desde el 2 de septiembre. Washington insiste en que todos eran traficantes y que llevaban droga; no ha mostrado pruebas caso por caso. La ONU pide parar y explicar. En la región, las cancillerías toman nota. Quedan preguntas legítimas: ¿dónde está el límite legal?; ¿quién verifica inteligencia y bajas?; ¿cuánto se reduce, en realidad, el flujo de cocaína? Hasta que exista un parte oficial detallado y auditable, el periodismo hará lo suyo: seguir la pista, cruzar números, contextualizar rutas y exigir luz y taquígrafos.
🔎 Contenido Verificado ✔️
Este artículo se ha redactado con base en publicaciones concretas y actuales de medios y organismos fiables. Fuentes consultadas: El País, La Vanguardia, Associated Press, The Washington Post, RTVE, El País, The Guardian, El País (edición en inglés).


 Cultura y sociedad
Cultura y sociedadDe qué murió José Manuel Ochotorena ex portero del Valencia

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedadDe qué murió Jorge Casado, joven promesa del Real Zaragoza

 Tecnología
Tecnología¿Cómo es RedSec, el battle royale gratis de Battlefield 6?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿Qué pueblos compiten en Ferrero Rocher 2025 y cómo votar?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿De qué murió Oti Cabadas? Adiós a la camionera influencer

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿De qué murió Jairo Corbacho, joven futbolista de 20 años?

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Anna Balletbò? Fallece la pionera del PSC

 Cultura y sociedad
Cultura y sociedad¿Qué gafas lleva Sánchez en el Senado y dónde comprarlas?




















